Matthew Wizinsky sobre prácticas de diseño post-capitalistas

En una reciente charla Disrupting Patterns organizada por Domus Academy, Matthew Wizinsky, Profesor Asociado de Práctica en Tecnología Urbana en la Universidad de Míchigan, ofreció un análisis metódico de cómo el diseño podría participar en lo que él denomina “la creación de mundos” más allá de las normas capitalistas.
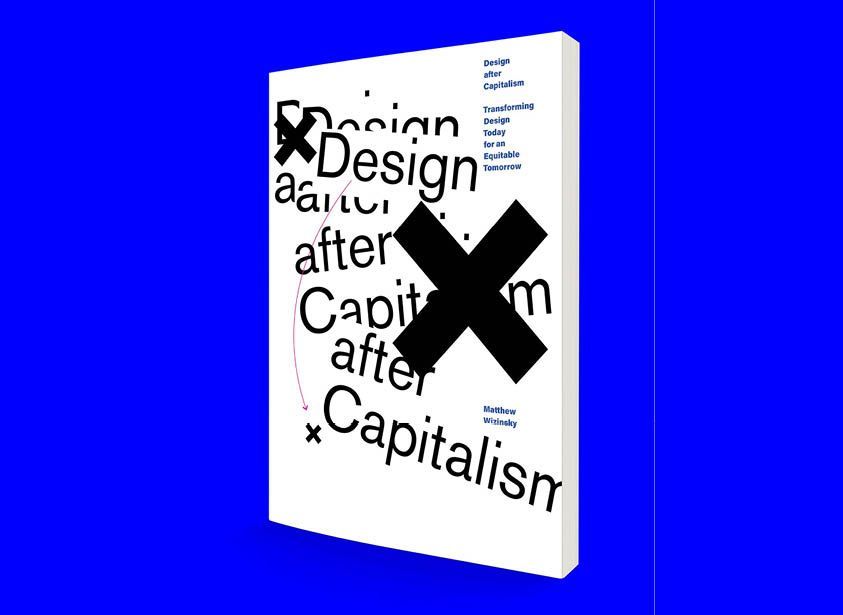
Conocido por su proyecto de largo recorrido Design After Capitalism, la charla de Wizinsky trazó una trayectoria prospectiva a través de la teoría, la pedagogía y la práctica.
Comenzando con una reflexión sobre su trayectoria como diseñador profesional, Wizinsky explicó su evolución en la última década hacia la integración de ideas de la sociología y de economías alternativas en marcos prácticos de diseño. Citando influencias como la socióloga Elizabeth Shove y el economista Manfred Max-Neef, planteó el diseño no como una disciplina centrada en la producción de objetos, sino como una práctica social. Sus ejemplos iban desde exposiciones efímeras que amplifican historias activistas, hasta intervenciones musicales urbanas y proyectos de realidad aumentada que visualizan futuros climáticos.
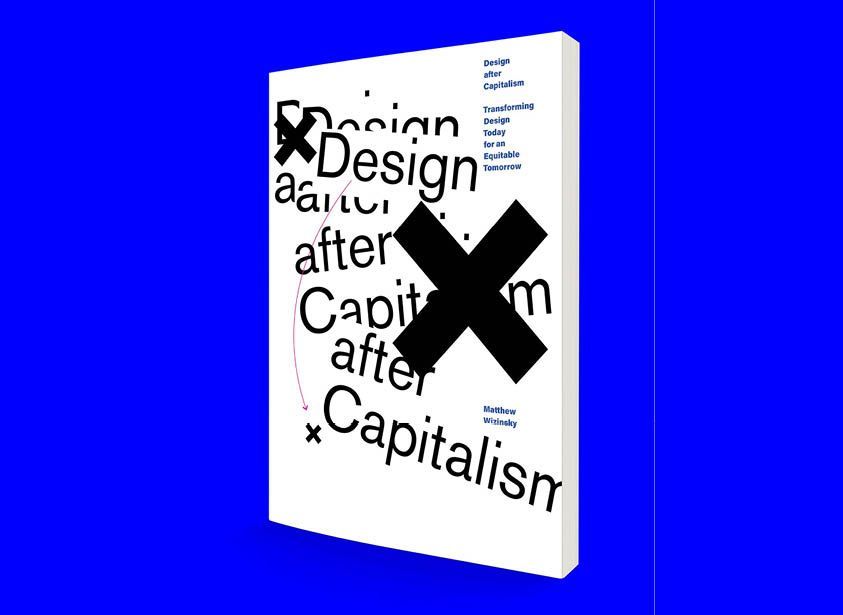
A lo largo de su intervención, Wizinsky subrayó la importancia de involucrar a personas tradicionalmente fuera del ámbito del diseño —como adolescentes del South Side de Chicago— en procesos especulativos de creación de mundos. Estos modelos participativos reflejan su creencia en el diseño no solo como disciplina aplicada, sino como un modo de investigación y empoderamiento.
Relacionó esta ética participativa con cambios culturales más amplios. Citando una encuesta de 2016 que indica que el 51 % de los jóvenes estadounidenses desaprueba el capitalismo, destacó lo que percibe como una “crisis de imaginación”. Haciendo referencia al teórico Frederick Pollock, advirtió que la pérdida de visiones de futuro suele ser un signo de declive civilizatorio. Como respuesta, Design After Capitalism se convierte en una intervención pedagógica y política: no solo una crítica al sistema actual, sino una exploración de alternativas viables.
Uno de los retos que mencionó —observado en su labor docente— fue la dificultad de los estudiantes para diseñar sin depender de supuestos del mercado. Incluso cuando expresaban su descontento con el capitalismo, les resultaba complicado imaginar alternativas funcionales. Sin embargo, al imponer restricciones creativas y utilizar el lenguaje de las necesidades y los satisfactores, surgieron nuevas ideas: prendas confeccionadas exclusivamente con textiles recuperados, sistemas de mobiliario flexibles y juguetes como herramientas pedagógicas. Estos ejemplos apuntaban a futuros basados en valores compartidos y prácticas regenerativas, no en el consumo.
El interés de Wizinsky por la dimensión social del diseño se hizo aún más evidente cuando describió tres “vías post-capitalistas”: diseño para economías comunitarias, producción entre iguales basada en bienes comunes, satisfacción de necesidades locales en red. A partir de teoría y casos reales, mostró ejemplos de tecnologías ecológicas co-creadas, compartidas a través de plataformas como YouTube y TikTok.
Entre sus intervenciones más concretas destaca la Solarpunk Design Academy, una serie de talleres donde los participantes construyen herramientas ecológicas como sistemas hidropónicos y estufas de tiro ascendente. Estos talleres priorizan no solo la competencia técnica, sino también la generación de sentido: animan a los participantes a identificarse con formas de vida más sostenibles.
Wizinsky concluyó reflexionando sobre su trabajo actual con estudiantes de disciplinas ajenas al diseño tradicional, como políticas urbanas, tecnología y emprendimiento. En estos contextos, sugiere que el diseño puede actuar como una metodología de conexión, uniendo aspectos técnicos, cívicos e imaginativos. Aunque esta transición pedagógica está en sus primeras fases, afirma que las prácticas sociales ofrecen una base conceptual duradera para una educación en diseño interdisciplinar.
La presentación de Wizinsky no fue una llamada a “solucionar” el capitalismo desde el diseño, sino una invitación a reconocer dónde ya están emergiendo futuros alternativos y considerar cómo el diseño puede apoyarlos.





